Introducción
El istmo de Panamá —estrecho puente verde entre dos océanos, cordón umbilical de rutas marítimas y culturas— vivió durante el siglo XIX y comienzos del XX un vínculo con Colombia que, lejos de ser un matrimonio feliz, fue más bien una alianza frágil y ajena a sus peculiaridades. Este ensayo explora los últimos días de esa unión —la jornada del 5 de noviembre de 1903 en Ciudad de Colón, el apresamiento de los generales Tovar y Amaya, la devolución del “Batallón Colombia”, el contexto histórico de la unión, los intentos previos de separación, las causas profundas del rompimiento y, finalmente, algunas declaraciones recientes del presidente colombiano Gustavo Petro que reviven heridas y malentendidos.
Desde una perspectiva académica, pero con el alma literaria de Justo Aldú, este recuento pretende teñir de color la historia panameña: un lienzo donde el tiempo y la geografía jugaron, y donde los ecos del pasado siguen resonando.
- Panorama de la unión: ¿cuántos años estuvo Panamá unida a Colombia?
Tras su independencia de España el 28 de noviembre de 1821, Panamá se vinculó al proyecto de Gran Colombia, aunque luego de la disolución de ésta en 1830 pasó a formar parte de la República de la Nueva Granada, luego de los Estados Unidos de Colombia y finalmente de la República de Colombia.
Desde febrero de 1846 hasta el 3 de noviembre de 1903, el istmo fue parte de Colombia (en sus diferentes formas políticas) como departamento o estado. De hecho, se considera que la separación definitiva ocurrió en 1903, lo que da una unión de aproximadamente 157 años desde 1821, o bien unos 57 años como Departamento nacional (1886-1903).
Este largo período parece revelar que lo que en teoría debía ser un “matrimonio” estable —Panamá integrándose al cuerpo central de Colombia— careció sin embargo de consenso, adaptación y empatía: el istmo tenía geografía, historia, economía y cultura propias que apenas fueron reconocidas.
- Los intentos previos de separación: el mal presagio
El corte definitivo de 1903 no surgió de la nada. Hubo, a lo largo del siglo XIX, varios intentos de emancipación que anticiparon la ruptura. Así:
En 1830, un gobernador local, el general José Domingo Espinar, proclamó una separación del istmo de la república de Nueva Granada.
En noviembre de 1840, bajo el liderazgo del general Tomás Herrera se declaró el Estado del Istmo (18 de noviembre 1840) y promulgó la Ley Fundamental del Estado del Istmo el 20 de marzo 1841.
En 1861 también hubo reivindicaciones de autonomía/separación en el contexto de las guerras civiles colombianas.
Estos episodios revelan que la unión siempre fue tensa, que el “matrimonio” se constituyó más por conveniencia que por afinidad. Como señala una investigación: “Three abortive attempts to separate the isthmus from Colombia occurred between 1830 and 1840.”
Entre las constituciones que rigieron aquel vínculo: la Constitución de Cúcuta (6 de octubre 1821), la Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863) y la Constitución centralista de Colombia de 1886.
Panamá vio en estos ejercicios constitucionales una reiterada imposición: rutas, leyes y gobernanza definidas desde Bogotá, sin plena adaptación a su singularidad.
- El 5 de noviembre de 1903 en Colón: narración del suceso
La madrugada del 5 de noviembre de 1903 la ciudad de Colón se convirtió en escenario decisivo para la separación. Según la crónica, las tropas colombianas estaban acantonadas en Colón a cargo del coronel Eliseo Torres, mientras los generales Tovar y Amaya avanzaban hacia la capital buscando sofocar la insurrección.
En ese día, ciudadanos de Colón y autoridades del ferrocarril bloquearon el avance: “Don Porfirio Meléndez, un comerciante de la época, dijo a los soldados colombianos que los rumores de una invasión nicaragüense eran falsos y los instó a regresar a Barranquilla.”
Los generales Tovar y Amaya, alertados por la calma engañosa y el retiro de trenes, decidieron regresar con sus tropas a Colombia. El telegrama enviado por la Junta Revolucionaria de Colón – «solo ahora 7:30 p.m. puede decirse que la separación de Panamá está asegurada» – selló el triunfo simbólico.
El “Batallón Colombia” fue ordenado devolverse: fue una maniobra no tanto cometida por decisión de combate, sino por el control del ferrocarril y la inacción estratégica que permitió la ruptura. El resultado fue que el istmo quedó desligado del mando directo de Bogotá, y la causa separatista se convirtió en irreversible.
Ese día fue la consumación de un “divorcio”.
- Causas de la separación: por qué Panamá optó por el paso
La separación no fue obra de un capricho; las causas acumuladas fueron múltiples:
Geográficas y económicas. Panamá estaba situada entre dos océanos, conectada por el ferrocarril y luego por el canal; sin embargo, Bogotá la percibía como periferia y obstáculo antes que como centralidad. El istmo se sentía ignorado: “nuestras necesidades son peculiares”, proclamaba Herrera en 1841. Justo Arosemena
Guerra civil y desgaste institucional. La Guerra de los Mil Días (1899-1902) devastó el contexto colombiano y agotó la relación con Panamá, pues mientras los conservadores y liberales se mataban en la cordillera, el istmo quedaba en espera. Petro lo resume así:
“Mientras nosotros los colombianos, en aquella época, nos matábamos entre sí, entre liberales y conservadores, perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos Panamá…”
Político-constitucional. La Constitución colombiana de 1886 instauró un régimen centralista que ahogó la autonomía regional del Istmo. Panamá se sintió ahogada por leyes lejanas que no reconocían su voz.
Culturales y estructurales. Panamá presentaba una mezcla de comunidades afroantillanas, indígenas, asiáticas y criollas, con una economía portuaria mucho más vinculada al comercio internacional que a la agricultura andina típica de Colombia. Estos elementos generaban afinidades más caribeñas que andinas, y por ello, como se afirma, “Panamá no tiene afines culturales ni gastronómicos con Colombia”. Esa diferencia identitaria fue parte del malestar.
Intereses externos. La presión de los Estados Unidos y la empresa del ferrocarril, junto con la canalización, jugaron un papel determinante en 1903.
En conjunto, fue un “mal matrimonio”: una unión donde el cuerpo central no entendió al istmo y el istmo no encontró cabida en la casa común.
- Las constituciones y los intentos de regulación del vínculo
En el transcurso de la unión se tramitaron varias constituciones relevantes:
Constitución de Cúcuta (6 octubre 1821) bajo la Gran Colombia.
Constitución de los Estados Unidos de Colombia (1863), que reconocía los estados soberanos.
Constitución colombiana de 1886, que instauró el centralismo y convirtió al Istmo en Departamento Nacional de Panamá.
Además, el Estado del Istmo de 1841 promulgó su Ley Fundamental del 20 de marzo 1841.
Cada una de estas normas intentó ordenar el régimen de unión, pero el istmo siguió percibiendo que sus particularidades eran ignoradas o postergadas.
- Culturales, gastronómicas y la diferencia identitaria
La separación no sólo fue política sino también civilizatoria. Panamá, abierta al Caribe, al comercio atlántico-pacífico, a las corrientes afroantillanas, caribeñas e internacionales, se diferenciaba del perfil andino-cafetero de Colombia. La gastronomía panameña, con su mezcla de maíz, coco, plátano, pescado, herencias indígenas y afro-caribeñas, no hallaba paralelos exactos en el régimen colombiano de montaña, frijol-arepa, sancocho andino. Culturalmente, esa diferencia se acentuó con los flujos migratorios de jamaicanos, chinos, antillanos al canal y al ferrocarril, lo que reforzó una identidad propia. Así pues, se cumplió una sentencia: la unión no logró sintetizar una identidad homogénea.
- Declaraciones recientes de Gustavo Petro y su impacto
El presidente de Colombia Gustavo Petro ha emitido declaraciones que reviven el pasado con tensiones y reparaciones simbólicas. Algunas citas relevantes:
“Lo que hemos visto es como se pierde el territorio, cómo se abandonan las fronteras, cómo otros terminan soberanos. Así fue con la costa Mosquitia … Así fue con Panamá o se nos olvidó la historia.”
“¿A quién se le ocurrió vender Panamá? Pensar que Panamá no servía para nada es una estupidez mental… Mientras nosotros los colombianos … perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos Panamá…”
Estas manifestaciones, aunque pueden venir desde el reconocimiento de un error histórico, también han sido interpretadas en Panamá como una mirada condescendiente, pues abren el viejo expediente de que “Panamá fue vendida” o “regalada por Colombia”. Esa forma de evocación revive la herida del mal matrimonio que no duró, y abre interrogantes sobre la dignidad, la soberanía y el respeto mutuo.
Conclusión
Panamá, con todos los elementos de una nación: geografía insular-continental, economía marítima, mezcla de pueblos, horizontes caribeños y pacíficos, optó en 1903 por emanciparse de Colombia luego de varios intentos (1830, 1840, 1861) y de décadas de desencuentro. La jornada del 5 de noviembre en Colón —el retiro de tropas colombianas, la devolución del Batallón Colombia, el telegrama de la Junta Revolucionaria— fue el acto simbólico y material del corte definitivo.
Ese “mal matrimonio” político no le trajo beneficios reales al istmo en la relación con Bogotá: Panamá se sentía relegada, diferente, incómoda en el diseño centralista. Al separarse, no sólo decidió constituirse como república, sino afirmar su propia identidad cultural, gastronómica y económica. Y aunque aún los ecos de aquella unión resuenan —como en las declaraciones de Petro— es necesario transitar hacia una mutua comprensión, hacia un respeto donde el pasado no sea cadena sino lección. Porque la historia no se pierde: se aprende, se revisita, se reescribe con los matices del presente.
Así, la separación de Panamá no fue un error aislado: fue el desenlace lógico de una convivencia sin afinidad, de una unión sin raíz profunda ni cuidado recíproco. Y en ese terreno frágil germinó una nueva nación, con su propio color, su propio ritmo, su propia bocanada de aire libre.
Bibliografía
Archontology.org. (s.f.). Panama: Political Chronology (1840–present). Recuperado de https://archontology.org/nations/panama/01_1840_todate_polity.php
Constitución de Cúcuta. (1821). Constitución de la República de Colombia (Gran Colombia). Congreso de Cúcuta, 6 de octubre de 1821.
Constitución de los Estados Unidos de Colombia. (1863). Constitución Política Federal de 1863. Rionegro, Antioquia.
Constitución de la República de Colombia. (1886). Constitución Centralista de 1886. Bogotá, Colombia.
Ecotv Panamá. (2023, 10 de julio). Gustavo Petro lamenta que Colombia perdiera Panamá. Recuperado de https://www.ecotvpanama.com/nacionales/gustavo-petro-lamenta-que-colombia-perdiera-panama-n5903750
History.com Editors. (2023). Panama declares independence. A&E Television Networks. Recuperado de https://www.history.com/this-day-in-history/panama-declares-independence
Justapedia.org. (2024). History of Panama (1821–1903). Recuperado de https://justapedia.org/wiki/History_of_Panama_(1821–1903)
La Estrella de Panamá. (2024, 4 de julio). Petro cuestiona la decisión histórica de Colombia de “vender a Panamá” a inicios del siglo XX. Recuperado de https://www.laestrella.com.pa/mundo/petro-cuestiona-la-decision-historica-de-colombia-de-vender-a-panama-a-inicios-del-siglo-xx-MO16909306
Sala CELA. (2019). Historia Constitucional de Panamá (1821–1903). Revista Sala CELA, Instituto de Estudios Históricos. Recuperado de https://salacela.net/es/wp-content/uploads/2019/04/122_e.pdf
Telemetro.com. (2019, 4 de noviembre). 5 de noviembre de 1903: Panamá consolida su separación de Colombia. Recuperado de https://www.telemetro.com/nacionales/2019/11/04/5-noviembre-1903-panama-consolida/2228631.html
Versita Academic Press. (2023). Las Constituciones de Colombia y el Istmo de Panamá en el siglo XIX: continuidad y ruptura. En Revista de Historia Constitucional Latinoamericana, 12(3), 54–71. Recuperado de https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/download/1123/1159
Wikipedia en español. (2024). Separación de Panamá de Colombia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_Panam%C3%A1_de_Colombia
Wikipedia en español. (2024). Estado del Istmo (1840–1841). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Istmo
Worldstatesmen.org. (s.f.). Colombian States (1810–present). Recuperado de https://www.worldstatesmen.org/Colombia_states.html
New World Encyclopedia. (s.f.). Panama (History section). Recuperado de https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Panama
JUSTO ALDÚ © Derechos reservados 2025
-
Autor:
JUSTO ALDÚ (Seudónimo) (
 Offline)
Offline) - Publicado: 5 de noviembre de 2025 a las 10:34
- Categoría: fecha-especial
- Lecturas: 29
- Usuarios favoritos de este poema: Poesía Herética, Hernán J. Moreyra, Mauro Enrique Lopez Z., Jose de amercal, William Contraponto, 🇳🇮Samuel Dixon🇳🇮, Nelaery, Lualpri, Javier Julián Enríquez, JoseAn100, ElidethAbreu, alicia perez hernandez, El Hombre de la Rosa, Mael Lorens, Mª Pilar Luna Calvo, Tommy Duque, David Arthur
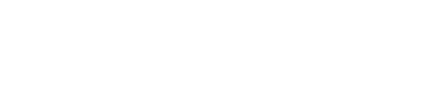
 Offline)
Offline)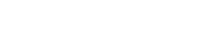
Comentarios9
Amigo de literatura, Justo
He leído tu ensayo con genuina admiración. Es un texto que combina la mirada del historiador con la sensibilidad del escritor —una síntesis poco frecuente y profundamente valiosa. Has logrado que la historia del istmo, tantas veces narrada desde la distancia, recobre aquí su pulso humano, su tono de destino compartido.
Tu prosa fluye con elegancia y claridad; las imágenes del “mal matrimonio” y del “puente verde” son poderosas metáforas que abren la reflexión más allá del dato histórico, hacia el territorio de la conciencia. Hay en tu escritura un respeto sereno por los hechos, pero también un deseo de comprenderlos desde el alma, y eso le da al texto una fuerza especial.
Te felicito sinceramente por este trabajo tan bien documentado y, sobre todo, tan vivo. Se nota que fue escrito no sólo con conocimiento, sino con amor a la historia y a la palabra. Gracias por compartirlo —ha sido un verdadero placer leerlo.
Con aprecio y admiración,
-LOURDES
A Panamá
Puente de soles, cintura del mundo,
tu nombre resuena entre dos mares.
Fuiste herida y canto,
frontera y abrazo,
mapa que el tiempo dibujó con su pulso.
Te separaste del cuerpo que no te entendía,
pero no del sueño:
seguir siendo puente,
seguir siendo luz,
seguir siendo alma de tierra y agua.
Panamá,
en tu voz aún arde la memoria,
y en tu mirada se funden los océanos.
Querida Lourdes:
Recibo tus palabras con una gratitud que me sobrepasa. Leer tu carta ha sido como escuchar una voz que comprende no sólo lo que el texto dice, sino aquello que lo sostuvo en silencio mientras nacía: la emoción, la duda, la fe en que la historia también puede latir. Gracias por mirar así, con inteligencia y ternura, el intento de reconciliar al cronista con el soñador.
Y luego, como si el agradecimiento tomara forma, me regalas tu poema A Panamá —una joya luminosa y serena. En esos versos, el país se vuelve un cuerpo que sufre y canta a la vez; el “puente de soles” y la “cintura del mundo” resumen toda su condición de tránsito y pertenencia. Tu poema no sólo evoca una geografía: la humaniza, la eleva a símbolo de unión entre aguas y almas.
Gracias por esa ofrenda de belleza. Tus palabras, como tus versos, tienden un puente más —no entre mares, sino entre espíritus que creen en el poder de la palabra para redimir la memoria.
Lo que pasa Lourdes es que hoy día muchos ven éste pequeño país de poco más de cuatro millones de habitantes pero con 14 de los 20 rascacielos más altos de Latinoamérica, con una de las maravillas del mundo moderno, el Canal de Panamá, con su pujante economía y hermosos paisajes. Elegido como uno de los cinco mejores destinos para retirarse en el mundo y les cuesta no tenerlo para sí.
Seguimos abiertos para todas las naciones.
Saludos
Gracias Justo, por tus sensibilidades. Y gracias también por los halagos cuales recibo con mucho cariño.
Un abrazo muy fuerte, y para la familia también. ¿Y hedes? anda por ahi haciendo travesuras?
amo a los animales. Los amo.
ja, ja, si. recién regresamos de la Costa Atlántica porque no hubo buen clima. Mucha lluvia.
Por ahí anda durmiendo Hades.
Saludos
Dale un besito en el hocico de mi parte. Nuestra Tiffany se fue al Paraiso de los animalitos y nos dejó una angustia aguda.
Porque la historia no se pierde: se aprende, se revisita, se reescribe con los matices del presente..tomo estas palabras porque las siento...como la veracidad de tu trabajo, se nota la investigación y el espiritu historiador del que ama lo que hace y se compromete con su pais y se moviliza a transmitirlo...mis ideas pasan muchas veces por lo espiritual, y siento que la tierra es infinita y que los hombres sigan inconciliables por los territorios y tomen poder y se crean dueños eso ...es una gran involución del ser humano y pasa en muchos paises, gracias por tu ensayo es muy bueno y profundo, abrazo alado Justo
Tus palabras llegan como un viento cálido que enciende nuevamente el sentido de escribir. Gracias por esa lectura que no se queda en la superficie, sino que atraviesa el texto hasta tocar su raíz espiritual. Has dicho algo esencial: la historia no se pierde, se aprende, y es en esa constante relectura donde los pueblos descubren su verdadera madurez.
Comparto contigo esa visión trascendente: la tierra no pertenece al hombre, somos nosotros quienes le pertenecemos a ella. Cada frontera, cada disputa, es apenas un eco de nuestra ceguera ante lo sagrado del suelo que pisamos. Tu reflexión lo expresa con la claridad de quien siente la historia no como archivo, sino como alma viva.
Gracias, de corazón, por tus palabras y por tu abrazo alado —que llega como un símbolo de esperanza y de vuelo. Me honra profundamente saber que mi trabajo ha encontrado en ti un eco tan lúcido y sensible.
Con gratitud y afecto,
Justo Aldú
🙂
Un baño de historia con orgullo panameño con la intención implícita de poner puntos sobre la íes para aclarar controversias históricas.
Buen trabajo amigo Justo. VIVA PANAMÁ, como dice Rubén Blades en sus canciones.
Como no amigo José Alejandro. Quién mejor para conocer la historia que aquel que la ha estudiado y que ha nacido en la tierra de la cual escribe.
Este pequeño país es único y tiene una posición geográfica muy privilegiada por eso lo quieren y pretenden paternidades inexistentes.
Blades, y su canción "PATRIA" que es nuestro segundo himno, hoy se dejan sentir en los desfiles patrios de Colón, Panamá.
Agradecido amigo.
Muchas gracias por explicarnos de forma tan detallada la desanexión de Panamá del país de Colombia.
Es muy valorable lo que nos dices de los motivos comprensibles de esa separación.
“Y aunque aún los ecos de aquella unión resuenan —como en las declaraciones de Petro— es necesario transitar hacia una mutua comprensión, hacia un respeto donde el pasado no sea cadena sino lección. Porque la historia no se pierde: se aprende, se revisita, se reescribe con los matices del presente.”
Es muy interesante toda la información histórica,
pero me emociona este párrafo, porque, aunque haya una separación de los dos países, el señor Petro recomienda con palabras conciliadoras una profunda comprensión de este proceso histórico.
Saludos, Justo.
Por supuesto Nelaery, y es entendible. El conoce Panamá, sabe lo moderna de nuestra capital, con rascacielos y el famoso "tornillo" (que está en mi perfil a la derecha)- Lo pujante de nuestra economía y reconocida como uno de los cinco mejores lugares para retirarse en el mundo. Lo que ambiciona es una nueva unión, sus palabras conciliadoras lo que ven es una futura anexión de Panamá y eso no sucederá porque Panamá nunca fue en su esencia parte de Colombia. Y es lo que dejo en claro, tiene que transitar hacia un respeto mutuo. Cada uno por su lado. Solo compartimos parte de la historia. ¿Qué más hay que comprender si todo está dicho y hecho?
Gracias amiga por tu visita, lectura y comentario.
Saludos
Gracias a ti, Justo, por explicarnos la historia de Panamá.
Saludos.
Estimado amigo Justo...
El detalle minucioso que describes, en verdad atrapa y enseña.
Ser parte y tomar partido, es una acción para felicitar y el transmitirlo es para agradecer.
Te dejo junto a ello, un fuerte y sincero abrazo desde Argentina.
🇦🇷 🤗 🇵🇦
Luis.
Yo siempre lo he dicho Luis, la mejor astilla es la del mismo palo. Era preciso entrar al detalle para señalar las profundas diferencias que lejos de unirnos nos distanciaron, tal como lo expreso "Un mal matrimonio".
Muchas gracias por tu visita, lectura y comentario.
Saludos
Buuf. No sabía nada de la historia de Panamá. Muy instructivo. No sabía que tuvo sus caminos unidos a Colombia. Siempre es interesante conocer la historia de un país, sobre todo si el que la cuenta es autóctono. Muchas gracias Justo. José Ángel.
Asi es mi estimado. Solo fue "Un mal matrimonio" que duró algunos años. Hoy celebramos el 122 aniversario de nuestra separación. Era algo insostenible y que se veía venir. Nada en común. Simplemente una mala decisión una vez nos independizamos de España.
Gracias por leer y comentar,
Saludos,
Querido Justo. Gracias por iluminar mi conocimiento sobre este evento.
Gustavo Petro es bien conocido por hablar antes de sopesar sus palabras y romper protocolos de sana convivencia.
Panamá es de su gente, es libre y soberana. Algunos tienen deseos de oprimir a alguien, y por lo regular eso incluye al propio pueblo.
Glorias a esos valientes que han logrado la libertad de su pueblo.
Afectuosos abrazos.
Muchas gracias Ellie por tu visita, lectura y comentario.
Las consecuencias de nuestra pasajera unión a la Gran Colombia, fueron para Panamá y los panameños, feroces, despiadadas y desproporcionadas. A la fecha de nuestra separación Panamá tenía el 80% de su población en analfabetismo la Guerra de los mil días entre liberales y conservadores dejaron muchísimos muertos, incluso eran fusilados después de firmar la paz con el tratado de Wisconsin. Prueba de eso fue el fusilamiento canalla del Cholo guerrillero. El panameño VICTORIANO LORENZO. Tal parece que la vida de de aquellos valientes panameños no tenía ningún valor para los Colombianos.
La vida republicana panameña nunca fue fácil. Luego nos enfrentamos al Coloso del Norte, por aquello que legítimamente nos pertenecía. El Canal de Panamá, un tratado espureo desde todo punto de vista y lo peor es que ningún panameño lo firmó. Fue un francés
Para nosotros ha sido un arduo camino. Hasta hoy día Donald Trump también quiso apoderarse de lo nuestro. Tu lo sabes, fue noticia internacional.
Pasa el tiempo, pasarán los años y seguiremos aquí como dijo la poetiza MARIA OLIMPIA DE OBALDÍA en su insigne poema AL CERRO ANCÓN.
CON \"LA HERMOSA SULTANA DE DOS MARES, LA REINA DE DOS MUNDOS, PANAMÁ.\"
Un abrazo,
Hermoso tu genial versar sobre la histoia de tu bella tierra Panameña estimado poeta y amigo Justo Aldú
Saludos de Críspulo desde España
El Hombre de la Rosa
gracias Críspulo por leer y comentar.
Saludos hasta España.
Muchas gra
Para poder comentar y calificar este poema, debes estar registrad@. Regístrate aquí o si ya estás registrad@, logueate aquí.