Entre la cátedra y la silla de ruedas: Filosofía, Discapacidad y el desafío del conocimiento
Ser estudiante de profesorado de filosofía es, de por sí, un camino que exige una constante
introspección. Pero cuando a esta búsqueda se suma la experiencia de vivir con una
discapacidad, el trayecto se enriquece se vuelve más complejo y, me atrevo a decir, más
auténtico. Este ensayo es una reflexión sobre cómo mi condición ha moldeado mi relación con el
conocimiento, cuestionando la idea de que la filosofía puede aislarnos, y confrontando de frente
la arrogancia del que se cree superior por su saber.
El conocimiento como doble filo: Aislamiento y puente
La primera gran pregunta que me asalta es: ¿el conocimiento puede aislarte de la sociedad? La
filosofía, con su necesidad de silencio, de lectura solitaria y de profundas cavilaciones, parece
invitar al aislamiento. En un mundo que valora la acción rápida y la superficialidad, el
pensamiento filosófico puede sentirse como una actividad marginal, un diálogo con fantasmas
del pasado. Si a esto le sumamos la discapacidad, que ya de por sí genera barreras físicas y
sociales, el riesgo de quedar atrapado en una torre de marfil intelectual parece aún mayor.
Desde mi perspectiva, la discapacidad me ha obligado a ver el mundo de forma diferente. He
tenido que negociar con la arquitectura, con los prejuicios de la gente, con la idea misma de lo
"normal". Y la filosofía ha sido mi compañera en este proceso. Al principio, quizás sí fue un
refugio, un espacio donde mi mente no tenía límites, donde las ideas fluían libres de cualquier
barrera física. Era una forma de compensar, de sentirme completo.
Pero con el tiempo, esa relación ha madurado. He comprendido que la filosofía no es solo una
disciplina para el claustro, sino una herramienta para comprender y transformar la realidad. El
conocimiento me ha dado un lenguaje para articular mi experiencia. Me ha permitido analizar las
estructuras sociales que me oprimen y a entender que la discapacidad no es una tragedia
personal, sino un fenómeno social y político. La filosofía me ha brindado las categorías para
entender la diferencia, la justicia, la equidad, y para poder dialogar con un mundo que a menudo
prefiere no ver. El conocimiento, lejos de aislarme, se ha convertido en un puente, una forma de
conectar mi realidad personal con los grandes debates de la humanidad.
La deconstrucción del "pelotudo de saber"
Aquí es donde entra en juego la segunda idea, esa figura tan particular del "pelotudo de saber".
Este concepto encapsula la peor versión del intelectual: aquel que usa el conocimiento no para
comprender, sino para humillar; no para dialogar, sino para sentenciar. Es la arrogancia
disfrazada de erudición, la soberbia que utiliza el saber como un arma de superioridad.
Mi experiencia con la discapacidad ha sido un antídoto natural contra esta figura. La
vulnerabilidad que a veces viene con mi condición me ha enseñado la humildad. Me ha
recordado constantemente que no lo sé todo, que mi cuerpo tiene límites y que el conocimiento,
por más vasto que sea, no me hace inmune a la fragilidad de la existencia. He aprendido que la
sabiduría no reside en la cantidad de libros leídos o en la capacidad de citar a Foucault de
memoria, sino en la capacidad de escuchar, de ser empático y de reconocer la ignorancia propia.
El futuro profesor de filosofía que aspiro a ser debe llevar esta lección consigo. Mi objetivo no es
crear una clase de "pelotudos de saber", sino de pensadores críticos y humanos. Quiero enseñar
que la filosofía es una herramienta para la vida, no para el ego. Que la verdadera grandeza
intelectual está en la capacidad de usar el conocimiento para construir puentes, no para levantar
muros. Mi propia historia es la prueba de que el saber más valioso es aquel que nos ayuda a
entender nuestra humanidad, con todas sus virtudes y sus fragilidades.
En última instancia, mi camino como estudiante de filosofía con discapacidad es un constante
recordatorio de que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectar, para
comprender y para humanizar. Es un desafío a la idea de que hay una forma "correcta" de vivir o
de pensar. Es la demostración de que la verdadera filosofía no habita en las nubes, sino en la
realidad concreta de un cuerpo que navega el mundo, pensando, sintiendo y, sobre todo,
dialogando
Desde la perspectiva de DONNA HARAWAY
La discapacidad como lugar de producción de conocimiento
Haraway diría que mi discapacidad no es un “obstáculo” para el saber filosófico, sino un lugar
privilegiado para cuestionar la objetividad universal
“Mi silla de ruedas no es un accidente en el camino de la filosofía; es el asiento desde el que veo
grietas en el mito del conocimiento neutral. Como dice Haraway, solo desde cuerpos concretos
—marcados por el género, la discapacidad o la raza— podemos producir saberes responsables.
Mi condición no me aleja de la ‘verdad’; me obliga a construirla desde una perspectiva que
reconoce sus propias limitaciones y parcialidades.”*
Cyborgs y cuerpos rotos: La filosofía como tecnología de resistencia
La idea harawayana del cyborg(seres híbridos entre lo orgánico y lo tecnológico)
Mi cuerpo con discapacidad es ya un cyborg: negociando con rampas, prótesis o medicinas. Pero
también mi pensamiento es cyborg, porque la filosofía que practico no es ‘pura’; está
contaminada por el dolor, la fisioterapia y los formularios de accesibilidad. Como afirma
Haraway, somos ‘quimeras’ teóricas y corpóreas. Esta hibridación me permite desafiar los
dualismos que la tradición filosófica venera: mente/cuerpo, teoría/práctica, capaz/discapacitado.”
Contra los dioses neutrales: La ética del conocimiento parcial
Haraway critica la pretensión de un “ojo que todo lo ve” (perspectiva divina y neutral). Aquí un
fragmento integrable:
“Cuando el ‘pelotudo de saber’ habla desde un pedestal de supuesta neutralidad, repite el gesto
colonial que Haraway denuncia creer que hay un saber sin cuerpo, sin historia, sin posición. Yo,
en cambio, filosofo desde un cuerpo que no puede fingir invisibilidad. Mi saber es parcial, pero
por eso mismo es ético: reconoce que toda comprensión del mundo nace de un lugar concreto, y
que esa limitación es justamente lo que nos hace responsables de lo que decimos y hacemos.”
. Pedagogía cyborg: Enseñar filosofía como práctica situada
Quiero un aula donde se tejan parentescos improbables: entre Spinoza y los movimientos de
derechos discapacitantes, entre Foucault y los manuales de accesibilidad. Enseñaré que, como los
cyborgs, el conocimiento filosófico es un collage de voces marginadas, tecnologías adaptativas y
cuerpos que resisten. No habrá ‘alumnos ideales’, sino coaliciones entre diferentes formas de
habitar el mundo.”
“La filosofía, como diría Haraway, es una conversación entre saberes situados. Mi silla de ruedas
y mis libros son ambos tecnologías para navegar un mundo que quiere dividir lo físico de lo
intelectual. Pero yo —cyborg, docente, cuerpo discapacitado limitado — soy prueba viviente de
que el pensamiento crítico no tengo piernas, sino raíces en la tierra movediza de la experiencia.”
Autor Adriana Horminoguez
-
Autor:
Adriana Horminoguez (Seudónimo) (
 Offline)
Offline) - Publicado: 19 de agosto de 2025 a las 23:57
- Comentario del autor sobre el poema: Espero que estés teniendo un excelente día. Quería compartir contigo una lectura que me ha impactado profundamente y que creo que resonará contigo también. Se trata de un ensayo que reflexiona sobre la intersección entre la filosofía y la discapacidad, explorando cómo estas experiencias moldean nuestro entendimiento del conocimiento y la realidad.
- Categoría: Reflexión
- Lecturas: 18
- Usuarios favoritos de este poema: ElidethAbreu, Tommy Duque, alicia perez hernandez, Andy Lakota👨🚀, racsonando, Poesía Herética
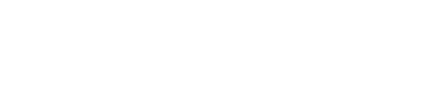
 Offline)
Offline)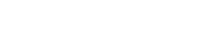
Comentarios3
Me encantó...felicitaciones muy bien logrado este escrito.
Saludos profe...
Gracias Adriana.
Me ha encantado la histotia.
Abrazos.
Un trabajo con unos argumentos bastante sólidos y con ese énfasis en estos moldes sociales que se siguen perpectuando en todos los ámbitos de nuestro pensamiento.
Abrazo y felicitaciones por tan grato y profundo compartir.
Para poder comentar y calificar este poema, debes estar registrad@. Regístrate aquí o si ya estás registrad@, logueate aquí.